–¿Qué le voy a contar a Vd. que no sepa? Pasear a lo largo de la orilla contemplando el entorno reflejado en el lago, un entorno ajardinado que no hace sino dar realce al suntuoso empaque de los edificios; dejar atrás las embarcaciones del pequeño puerto deportivo fijando ya la atención en las montañas circundantes, poco más –en apariencia– que un perfil decorativo que, sin embargo, según nos aproximamos, se revela no menos rico en detalles que la orilla del lago, con sus senderos, sus excursionistas, los prados y las vacas, los bosques, los peñascos, los turistas que contemplan cómo se amplía el panorama según asciende el funicular, el pintor que desde un punto destacado traslada a la tela una imagen del conjunto, el paseante que desde más arriba contempla a ese pintor, ya entre retazos de niebla que aislan las alturas y ensombrecen el lago allá al fondo, de súbito todo como en un paisaje de Caspar David Friedrich que con sus desoladas soledades viene a desbaratar ese Locarno de risueña tarjeta postal. Sólo que para entonces el visitante ya habrá emprendido el regreso, a la que su fino instinto vea peligrar la estampa de Locarno que le ha traído hasta aquí.
Aproximó el azucarero a la taza mientras por encima de las gafas dirigía una mirada a las restantes mesas de una terraza prácticamente vacía, delimitada por jardineras floridas ante la fachada del hotel. Como si lo importante –prosiguió– no fuese lo que esa tarjeta postal que le ha inducido a conocer Locarno muestra, sino lo que oculta, y que sólo puede captar el que sabe mirar con otros ojos, ver lo que hay detrás de esa imagen fijada en una amable fotografía. Lo que silencia ese paisaje, lo que esconde cada uno de sus edificios, lo que anida en el interior de alguno de sus habitantes. Si yo le contase –ya que para mí Locarno es sólo un ejemplo–, si yo fuera capaz de expresar en unas cuantas frases algo que por su amplitud se me hace inabarcable. Hay que ser escritor para atreverse a intentarlo.
Acodado en la mesa, se inclinó hacia delante. El turista, el visitante –dijo–, suele irse convencido de que ya conoce Locarno. Eso sí: aún más satisfecho se iría si creyera que había accedido, que se le había hecho partícipe, de un secreto, de algo que sólo unos pocos privilegiados llegan a conocer, y que, en adelante, se apresuraría a contar a cuantos quisieran oírle. Que en virtud, por ejemplo, de una conjunción de factores –luz, el paso de una nube, la composición del agua– que se dan exclusivamente en esta parte del lago y que crean de una forma espontánea una fórmula similar a la de las primeras fotografías, en algunas piedras del fondo han quedado estampados, a modo de instantáneas, los rasgos de cuantos en determinado momento se hayan asomado a sus aguas, rasgos en ocasiones de gran valor histórico, desde Julio César a Lenin, pasando por Rousseau o Friedrich, por citar sólo personajes de facciones fácilmente reconocibles. O que desde el fondo del lago, gracias a un caudaloso conducto natural de aguas subterráneas, pueda Vd. salir a mar abierto ante las costas de Sicilia, discurrir bajo los Apeninos hasta desembarcar en las proximidades del Etna; una peculiaridad que bien hubiera podido inspirar a Julio Verne el argumento de Veinte mil leguas de viaje submarino o el de Viaje al centro de la Tierra. Me refiero a esa tendencia de la gente a creerse las revelaciones más llamativas al tiempo que es incapaz de percibir la verdadera naturaleza del mundo en el que se halla inmerso, de su realidad más cotidiana, cuestiones que ni se le plantean como problema en la medida en que le parecen obvias. Le aseguro que a veces he tenido la tentación de iniciar al turista en los misterios más disparatados. Pero ¿para qué? El visitante atraído por la postal ya de por sí regresa al hogar convencido de que conoce Locarno, sin caer en la cuenta de que, en realidad, lo que conoce es un lugar que se esfuerza en parecerse a la postal, del mismo modo que sus habitantes se esfuerzan en ser como se espera que sean. Un visitante que, por otra parte, no tiene ni idea no ya de quiénes son y cómo son las personas que ocupaban la habitación contigua del hotel, con las que había intercambiado más de un divertido y cómplice saludo al cruzarse en el corredor, sino de cómo es en realidad él mismo.
Atardecía y, en la terraza, las luces que se habían encendido, de forma imperceptible, creaban un ámbito de contornos bien definidos, relegando a un segundo plano la claridad del lago. Me miró brevemente por encima de las gafas para, acto seguido, reorientando el asiento, dirigir la vista a ese paisaje en progresiva esfumación. Me dirá Vd. que eso le pasa a todo el mundo y en todas partes, y así es, dijo. Pero el vacío abierto entre lo que se cree conocer y lo que se desconoce no hace sino acentuarse conforme aumenta el número de postales coleccionadas por el sujeto. El mero hecho de haber estado en Locarno supone ya cierta superioridad de quien lo ha hecho respecto a quien no lo conoce. Claro que ni el uno ni el otro tampoco serán conscientes, cuando por la tarde, ya en casa, saquen a pasear al perro, de que la realidad que perciben poco o nada tiene que ver con la que percibe el perro. Si le hablo así, Dr., es porque sé que puede entenderme, y si le hablo de Locarno es porque los dos vivimos en Lo–carno. Y Locarno es lo que el lenguaje de la publicidad suele calificar de marco incomparable, y cuanto más incomparable es un lugar, mayor es la distancia que separa lo que ese lugar, pretende ser de lo que realmente es. Me refiero al conocimiento, a ese conocimiento de la realidad, de lo que es la vida, de lo que es uno, que en nuestra sociedad se supone que cada día es más perfecto, cuando es evidente que está sucediendo todo lo contrario: cuanto más facilita el progreso nuestra vida cotidiana, mayor es la tendencia a vivirla no ya como si fuéramos inmortales, sino también como si no hubiera contratiempo sin un fácil remedio. La conciencia de lo que es la vida que tenía una familia campesina de las de antes, pongamos por caso: los trabajos que empezaban y acababan de noche, el resplandor de la chimenea como principal fuente de luz y de calor, en contraste con el helado cobertizo del patio donde hacían sus necesidades. Dormir, trabajar, comer, dormir de nuevo y vuelta a empezar; y el cementerio como montando guardia a las afueras del pueblo. Seguramente no podían imaginar otra forma de vida. Ni engañarse acerca de la condición exacta de esa vida.
Hubo un silencio. Y de repente estalló en risas, los ojos como chispas, la expresión de niño travieso pillado in fraganti. Me he pasado, ¿no es verdad, Dr.?, dijo. Pensará Vd. que soy un pelmazo. ¡Qué manera de hacer el ridículo! Pero la verdad es que la vida de esos campesinos de antes era como una condena de por vida. Hizo una pausa. En realidad, al hablar como he hablado estaba pensando en otra cosa, no en Locarno, sino en la guerra. Esa guerra que se ve llegar como una tormenta y que, cuando estalla, se impone como única realidad válida, convirtiendo lo que hasta entonces nos era más cotidiano en una especie de espejismo. Visto a distancia, la guerra parece un tema de película; sólo cuando te afecta directamente te da la impresión de que es tu vida anterior lo que era cosa de cine. Pero eso es ya otra historia.
Aguzó la vista tras las gafas, como concentrándose en un pensamiento, o tal vez en un recuerdo, mirando sin ver los reflejos de las luces en el lago. La gente le llamaba el Rousseau debido a sus largos paseos solitarios, hiciera o no buen tiempo. Nos conocíamos de vista, ya que yo solía también darme un paseo cuando me era posible. De tanto cruzarnos, acabamos saludándonos y aquella tarde, tras caminar un trecho juntos, conversando, nos sentamos a tomar un café en la terraza del hotel. Que conociera mi profesión en ese pueblo grande que es Locarno fuera de temporada no tiene nada de particular. Lo que sí me resultó raro fue que me hablara como me habló, que dijera lo que dijo. ¿Por qué lo haría? Tras despedirnos seguí dándole vueltas al asunto. ¿Vería en mí un alma gemela, el interlocutor más adecuado por el hecho de habernos cruzado tantas veces en el curso de nuestros respectivos paseos? ¿Estaría –consciente o inconscientemente– exponiéndome el preámbulo de algún problema personal ya que me había llamado Dr. repetidamente? O quién sabe si no sería escritor y lo que me exponía era el asunto de algo que estaba escribiendo o que pensaba escribir, tal vez una novela. No un novelista, sino más bien uno de esos escritores que no escriben para publicar, que incluso son reacios a hacerlo, y cuyas obras sólo son conocidas años más tarde, rescatadas del olvido poco menos que por casualidad. Me dio esa impresión incluso antes de despedirnos, cuando dejó de hablar y, como si hubiera olvidado mi presencia, siguió fumando absorto, la mirada perdida en la quieta oscuridad del lago.
El texto estaba escrito a mano, probablemente con la misma Parker21 que su padre utilizaba para escribir cartas o extender recetas. Gloria lo había sacado de una carpeta idéntica a las que recogían las cartas que su padre había dirigido a su madre, si bien, mientras que la correspondencia estaba agrupada más o menos cronológicamente, ni la carpeta ni los textos en ella contenidos llevaban indicación alguna. Con todo, Gloria estaba dispuesta a írselos leyendo uno por uno, aunque sin demasiadas esperanzas de encontrar en ellos lo que tampoco había encontrado en las cartas: algún dato, por pequeño que fuera, relativo a la vida que habían llevado sus padres los años que pasaron en Locarno. Claro que ella disponía únicamente de las cartas que el padre había dirigido a la madre cuando ésta tenía que volverse a España, generalmente por alguna cuestión familiar; tal vez las escritas por mi madre fueran más explícitas. Pero ¿cómo dar con ellas después de tantos años y de los diversos cambios de domicilio? Lo más probable es que ni siquiera existieran.
En cuanto al texto que acababa de leer, lo más probable –como bien apuntaba su padre– era que ese paseante solitario fuese un futuro paciente o un candidato a serlo, no propiamente un loco, pero sí un perturbado, alguien con problemas, y que en esas cuartillas se hallase recogido lo que fue su primer contacto. En tal caso, el contenido de la carpeta, por lo que había podido husmear, sería una recopilación de anotaciones y reflexiones acerca de determinados casos relacionados con su profesión, no propiamente un diario, pero sí algo parecido.
Fuera sonaban los ladridos de las perras, agudo, penetrante, de valquiria, el de la una; grave, como de fumadora, el de la otra. Le estaban reclamando el paseo. Lo darían, pero antes se iba a tomar un café en la terraza, con toda calma. Echó el último vistazo al ordenador por si había algún correo nuevo, y se bajó a recepción por la escalera de caracol, uno de esos apaños que hay que hacer cuando se convierte en hostal lo que fue caserón familiar.
Pidió a Teresa que le llevara un café a la terraza y, mientras encendía un cigarrillo, advirtió que una vez más se había producido una confusión de ceniceros.
–Este cenicero no es de aquí; su sitio está en los aseos.
–Es verdad. Pues mire que se lo tengo dicho a la chica... –dijo Teresa.
Al romper con Esteban, tras tirar a la basura cuanto podía relacionarse con él, Gloria cayó en la cuenta de que sólo un objeto había escapado a la ceremonia de purificación: su cenicero predilecto, el cenicero que, como si se tratara de un talismán, Esteban quería ver siempre junto a su lado de la cama. En lugar de tirarlo, Gloria lo destinó a los aseos.
En la terraza, el único huésped del hostal se hallaba tan sumido en la lectura del periódico que no pareció darse cuenta de su presencia. Entre una y otra mesa, un petirrojo picoteaba el suelo a pequeños saltos. Ni siquiera dejó de hacerlo cuando el huésped dobló el periódico y dirigió una sonrisa a Gloria.
–¿Le puede afectar a Vd. la huelga de los controladores franceses? –preguntó Gloria, más que nada por cortesía–. A su regreso, quiero decir.
–Espero que no –dijo el huésped–. En principio es una huelga de veinticuatro horas y yo pienso seguir descubriendo Riofrío unos cuantos días más.
–Vive Vd. en Zúrich, ¿no?
–En Berna. Pero vuelvo vía Ginebra. Hay más vuelos.
Tanto él como ella contemplaban al petirrojo que, entre breves miradas a uno y otro lado, seguía picoteando el suelo. «Sabe que somos de confianza», dijo el huésped antes de dirigir la vista al paisaje que se extendía a sus pies.
Era en momentos así cuando se disfrutaba verdaderamente de la terraza, o mejor, del entorno de Riofrío; los fines de semana, con el ajetreo, las voces, los críos, era como si el panorama que desde allí se dominaba acabara por borrarse. Un paisaje que, por más que Gloria no conociera Locarno, probablemente tenía poco que envidiarle: el valle que se abría del pueblo para abajo, la fuerte pendiente de los prados, el arroyo bordeado de altos álamos aislados, las laderas que se alzaban enfrente, especialmente nítidas con esta luz de primavera, las afiladas cumbres, en estos momentos ocultas tras una nube, lo que no era obstáculo para que en la memoria figurasen los pequeños detalles como si los tuviera delante, los peñascos, los pinos difícilmente aferrados a la escarpadura, el vuelo de un pequeño pájaro, tiempo y detalle fijados a la manera de un grabado japonés.
(Texto perteneciente al libro «El lago en las pupilas», Luis Goytisolo).

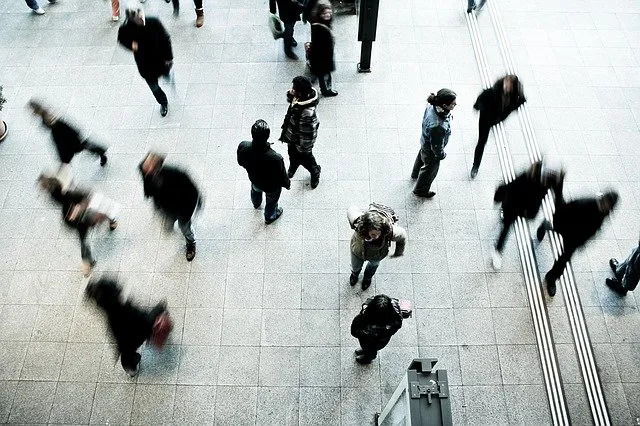

No hay comentarios:
Publicar un comentario